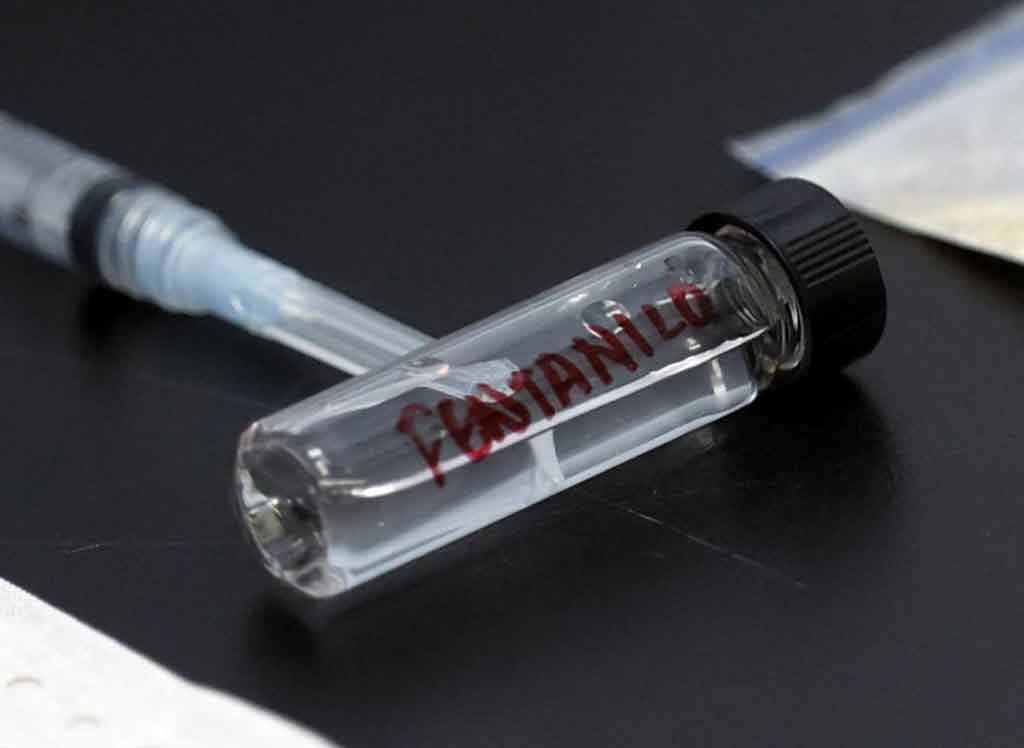San José, 19 de septiembre (Elpaís.cr). – El costo del mercado laboral transmite una etapa marcada por paradojas y profundas desigualdades. Al mismo tiempo que la reducción histórica de los registros de desempleo, miles de personas han dejado el mercado laboral, Agro pierde su participación en el comercio e industria y las fuertes brechas de género persisten en ingresos y en condiciones de acceso al empleo.
El informe concluye « dinámica del trabajo pospandémico en Costa Rica (2019-2025) », preparado por el Observatorio Económico y Social (OE) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (uno) y presentado por el Roxana Morales académico, el Coordinador de Oes y el economista Fernando Rodríguez.
El análisis compara el rendimiento del mercado laboral entre el segundo trimestre de 2019, antes de la Pandemia Covid-19 y el mismo período de 2025, basado en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).
Desempleo pero con menos personas en el mercado laboral
Uno de los hallazgos más destacados es la reducción del desempleo. En 2019, la tasa alcanzó el 11,9% de la población económicamente activa, aumentó en un 24% para 2020 para la crisis de salud y ahora es del 7,4%, el nivel más bajo en más de una década.
Sin embargo, esta mejora coexiste con una contracción del número de personas que participan en el mercado laboral. Según el estudio, entre 2019 y 2025 el porcentaje de empleo se redujo en un 6,2%, lo que significa que 152,697 personas dejaron de ser un trabajo activo.
Paralelamente, la proporción de dependencia pasó de 1.31 a 1.48 en el mismo período, lo que significa que para cada persona ocupada hay casi la mitad que no reciben ingresos laborales.
La población crece de la fuerza laboral
El informe indica que la población fuera del trabajo, que no funciona o busca trabajo, creció en 467,032 personas en seis años, con un aumento del 32%.
La mayoría corresponde a personas de 60 años o más (75%), lo que refleja tanto el envejecimiento de la población como el impacto de la jubilación temprana o la exclusión del mercado laboral por edad.
El peso de género es obvio: en 2025, 1,205,069 mujeres están fuera de la fuerza laboral, en comparación con 719,892 hombres. Las principales razones afectadas son la edad avanzada (29%) y las obligaciones familiares y de atención (26%).
«En seis años, dejó de trabajar para asistir a casas o miembros de la familia creció un 54%, mientras que aquellos que dejaron la edad aumentaron en un 179%. Esto refleja los cambios demográficos y sociales en el fondo, con consecuencias para la sostenibilidad de la seguridad social», dicen los investigadores.
El componente de género acentúa la desigualdad: entre las mujeres que están fuera del mercado laboral, el 40% indica responsabilidades de atención como la causa principal, en comparación con solo el 3% de los hombres.
Pérdida de trabajos en actividades de bajo grado
La reducción del empleo se explica principalmente por la caída del empleo en sectores que requieren bajos niveles educativos.
Entre 2019 y 2025, la agricultura, el ganado y la pesca perdieron 67 mil empleos, mientras que la construcción redujo casi 46 mil. En contraste, la industria manufacturera aumentó en 5.833 empleos, transporte y almacenamiento a 9,866, y las actividades administrativas agregaron más de 43 mil posiciones nuevas.
«Después de la pandemia, el empleo se concentra en ocupaciones de alta calificación, con estudios técnicos o universitarios. En paralelo, un trabajo de calificación promedio paralelo y más bajo», advierte el informe.
Un hecho positivo es que la participación de las mujeres en la educación superior y el mercado laboral ha crecido. Actualmente, entre la población ocupada con educación superior, las mujeres representan el 52.5%.
Informalidad y alta en la recuperación
El estudio también detecta los avances en la formalización. Entre 2019 y 2025, la informalidad cayó 10.5 puntos porcentuales, que son 123,558 personas que se unieron al sistema de seguridad social.
El suministro (las personas que trabajan menos de 40 horas por semana pasaron del 10% en 2019 al 3.1% para 2025, una disminución significativa que refleja mejores condiciones de contratación.
Los desafíos: jóvenes, mujeres y lagunas salariales
A pesar de los avances, los desafíos estructurales persisten. La población joven (de 15 a 24 años) representa el 36% de los desempleados, con mujeres en la peor situación: el 29.6% están desempleados en este rango de edad.
Además, el 20.7% de los jóvenes no estudian ni trabajan, lo cual es equivalente a 146,258 personas, un fenómeno conocido como «niños».
En términos de ingresos, el promedio de empleo creció en un 18,6% en seis años, impulsado por la disminución de la entendida y la creación de los lugares más calificados. Sin embargo, persisten fuertes desigualdades: en trabajos menos especializados, las mujeres ganan hasta un 18% menos que los hombres.
Aunque en los puestos de gestión y gestión, el ingreso femenino excede al hombre en promedio, en la mayoría de las ocupaciones de calidad de la mitad se mantiene la brecha salarial.
Debate sobre 4 × 3 días
Finalmente, el estudio de la ONU advierte sobre los riesgos del proyecto de ley de día excepcional (4 × 3), que se discute en la Asamblea Legislativa.
«Su implementación podría afectar la participación de las mujeres, profundizando las barreras estructurales vinculadas a la atención. La extensión del día diario limita las posibilidades de acceso y permanencia en condiciones de capital, especialmente en un contexto de envejecimiento que aumenta la demanda de atención», concluye Morales y Rodríguez.
Un espejo de desigualdad
El informe confirma que Costa Rica ha recuperado parte del terreno perdido después de la pandemia, pero lo ha hecho de manera desigual. La partida de miles de personas del mercado laboral, la presión demográfica del envejecimiento, la carga desproporcionada de las mujeres y la exclusión de los jóvenes continúan marcando la dinámica del empleo en .
Las cifras, lejos de ser neutrales, ponen sobre la mesa la urgencia de diseñar políticas públicas diferenciadas por la edad, el género y el territorio, que garantizan la inclusión laboral y reducen las lagunas estructurales de un mercado laboral que, seis años después de la pandemia, aún no satisface las necesidades de la población.