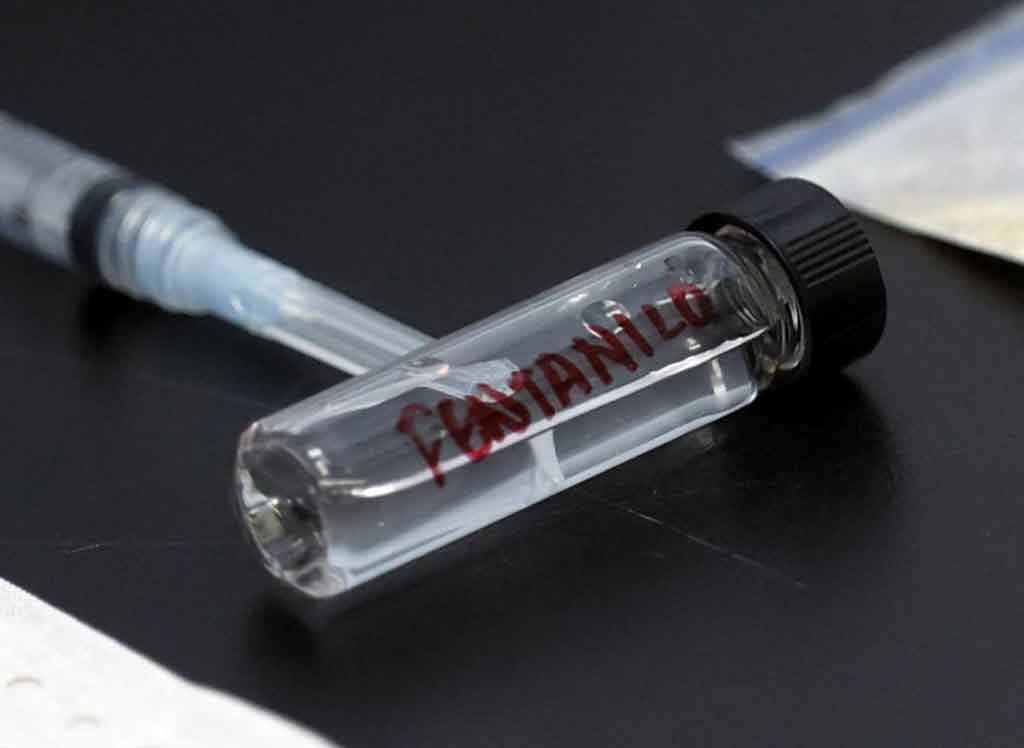San José, 28 de agosto (Elpaís.
Sin embargo, más allá de la celebración, la fecha también abre un espacio para reflexionar sobre los prejuicios y la discriminación que persisten en la sociedad de Costarricana.
El racismo sigue siendo uno de los principales entierros de la vida pública nacional, con expresiones que van desde redes sociales hasta etapas de fútbol, a través de los medios de comunicación y las instituciones estatales.
Según el informe de odio y discriminación 2025 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica, entre junio de 2024 y mayo de 2025, se registraron 148.017 menciones relacionadas con el racismo en las redes sociales, lo que es un aumento del 16% en comparación con el año anterior.
Racismo en cartas
Más allá del campo digital y social, los especialistas advierten que la literatura también ha sido una tierra fértil para la reproducción de estereotipos. Esto fue declarado por el académico Jorge Ramírez, investigador y profesor en la Universidad Nacional (una), durante el primer coloquio de literatura costarricenal, organizado por la Escuela de Literatura y Ciencias de la Lan Adquisición.
La actividad presentó el racismo y el antiscismo de los libros en la literatura, escrita junto con la investigadora Silvia Solano, el objetivo de ofrecer al Ministerio de Educación Pública (MEP) una herramienta metodológica para identificar cómo se representan los personajes afro que se representan en textos escolares y universitarios.
«No hay metodologías literarias en Costa Rica para abordar el tema del racismo y el antiprisma. Queríamos darle al MEP una propuesta para comprender cómo presentar los personajes descendientes en libros que leen niños y jóvenes», dijo Ramírez, quien ha estado investigando el tema desde 1993.
El académico enfatiza que las manifestaciones racistas no se limitan a la ficción costosa, sino que también creen en la producción literaria centroamericana, caribeña y latinoamericana. Incluso se encuentran en textos académicos de estudios sociales, donde las referencias a la población negra a menudo duelen.
Fotos estereotipadas
«En este tipo de textos, los negros siempre se presentan como esclavos y negativamente. Las imágenes nunca se muestran rompiendo las cadenas como un símbolo de libertad, pero bajo el látigo del maestro. Se ilustran jugando o no haciendo nada, mientras que los blancos y las mezclas se representan como maestros o médicos», dijo Ramírez.
Un ejemplo recurrente en los debates sobre representaciones racistas de la literatura de Costarricana es el trabajo de Cocorí, de Joaquín Gutiérrez. Algunos sectores han sido defendidos por algunos sectores y criticados por otros, como sucedió en 2015 cuando el exputado Epsy Campbell cuestionó la financiación de un trabajo musical basado en este texto por parte del Ministerio de Cultura.
Sin embargo, Ramírez argumenta que el problema no se limita a un solo libro. En varias obras, según él, se transmite una visión negativa de la política, social, moral, ético y cognitivo. «El negro se presenta como una persona pobre, sin belleza y sin habilidades mentales para avanzar, porque se mide por el estándar europeo», dijo.
Raíces coloniales
El investigador afirma que esta visión responde a un legado colonialista y exclusivo que ha dado forma a la narrativa nacional. Aunque ha habido pensadores afro diseñados con importantes contribuciones en Costa Rica, su representación en la literatura ha sido escasa o estereotipada.
Los primeros vestigios de la presencia de personajes afrocendientes en la literatura Costarricense datan de 1888, con las obras de Manuel Argüello. Más tarde, autores como Joaquín Gutiérrez, Manuel González, Yolanda Oreamuno, Carlos Gagini y Carmen Lyra incluyeron figuras negras en sus textos, aunque la mayoría bajo vistas negativas.
El peso del modelo liberal impuesto a fines del siglo XIX, cuando las élites blancas dominaron las decisiones políticas, consolidó un discurso que colocó negro e indígena en los roles subordinados. A esto se suma la falta de críticas académicas profundas que denuncia y expone estas prácticas.
Educación y conciencia crítica
Para Ramírez, la ausencia de capacitación docente en temas étnicos y raciales perpetúa los prejuicios del sistema educativo. «Si no tenemos maestros entrenados en problemas étnicos, raciales e interculturales, los problemas continuarán pasando al niño al niño en la sociedad. Lo que se enseña en la escuela se consume normalmente y se reproduce», advirtió.
El académico advierte que esta naturalización de los prejuicios literarios se refleja en la vida cotidiana, en manifestaciones discriminatorias callejeras, en etapas y redes sociales.
Los ejemplos no están muy lejos: los maestros que han prohibido a los estudiantes ingresan al cabello afro o en un sistema judicial que ha mostrado deficiencias en el cuidado de las quejas. Entre 1990 y el presente, 23 casos procesados por el racismo, 22 fueron rechazados debido a la falta de evidencia.
Contra la censura, a favor de la educación
A pesar de la gravedad del fenómeno, Ramírez no defiende la censura de las obras literarias. Por el contrario, argumenta que deben ser leídos, pero acompañados de una guía pedagógica que les permite analizarlos críticamente.
«El camino no es prohibir los textos. Qué hacer es fortalecer la capacitación étnica y raracial del profesor para que puedan tratar estos problemas en el aula, en el receso y las familias mismas. De lo contrario, continuaremos viendo manifestaciones racistas en la sociedad», concluyó.
La conmemoración de la persona negra y la cultura afro, que no solo recuerda el legado cultural de la afro descendiente, sino que también invita a repensar cómo, de la literatura, la educación y la vida cotidiana, se puede demoler los prejuicios que aún persisten en Costa Rica.