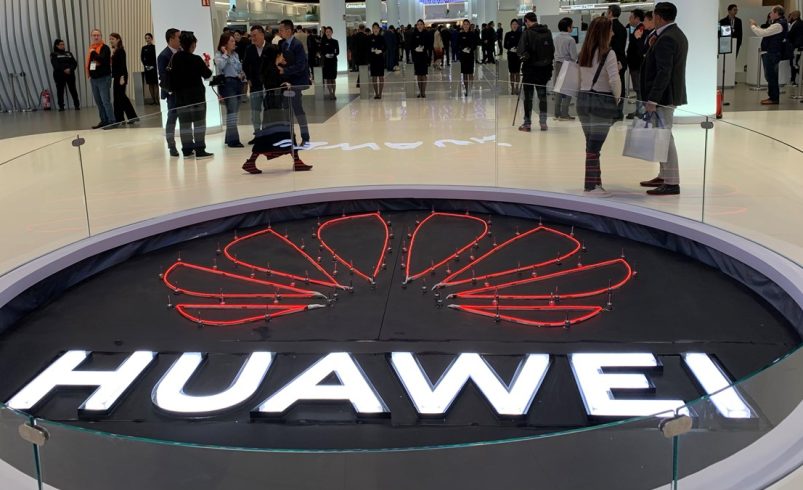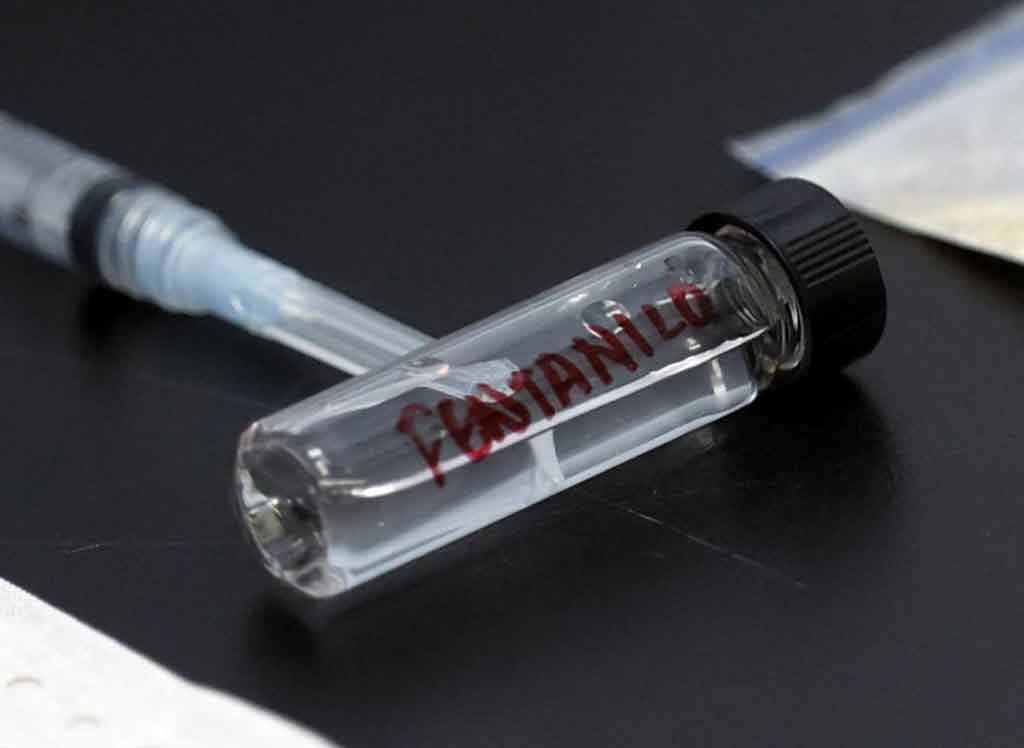San José, 9 de junio (ELPAÍS.CR) .- Solo 12 de los 84 gobiernos locales en Costa Rica tienen sistemas de compostaje centralizados con infraestructura, personal capacitado y logística apropiadas para el tratamiento de desechos orgánicos.
Esto fue anunciado por Susy Lobo, a cargo del área integral de gestión de residuos sólidos de la Asociación Central Americana para la Economía, la Salud y el Medio Ambiente (aceptado), durante la mesa redonda de los desafíos de la gestión integral de los residuos sólidos en Costa Rica, organizados por los horizontes ambientales del Instituto de Estudios Sociales de la Población (IDESPO) de la Universidad Nacional.
Como explica Lobo, un sistema centralizado implica tener una tierra condicionada para los desechos, con horarios de recolección establecidos y un equipo técnico que procesa el material orgánico, que puede convertirse en un fertilizante natural para uso agrícola o doméstico.
Sin embargo, esta modalidad solo funciona en las esquinas de Alvarado, Grecia, Jiménez, Monteverde, Naranjo, Palmares, Pérez Zelledón, San Isidro, Tilarán, Turrialba y Coto Brus. De estos, solo San Isidro está dentro del área metropolitana grande (GAM).
«Sabemos que tener un sistema es ideal, pero no es fácil. Deberías pensar en el lugar, en los permisos y tener recursos. El otro es que los gobiernos locales se han centrado tradicionalmente en el hecho de que recolectamos y entramos, este ha sido el paradigma que hemos manejado como país durante años», dijo Lobo.
Uno de los ejemplos más establecidos es el de Pérez Zelledón, donde se procesan hasta 375 toneladas de desechos orgánicos por mes, en parte gracias al apoyo financiero de la cooperación internacional.
La mayoría de los sistemas centralizados existentes han sido posibles con precisión gracias a estos fondos externos, lo que muestra una debilidad estructural para la financiación local.
Compostaje in situ como alternativa
A pesar del avance limitado de los sistemas centralizados, Lobo enfatizó como un progreso que 40 esquinas, 45% del total, se han implementado en sistemas de compostaje del sitio, ubicados en casas, instituciones o tiendas. Este modelo tiene una fuerte presencia en la provincia de Heredia, donde nueve de sus diez esquinas tienen prácticas activas de compostaje doméstico.
En San José hay 11 esquinas con iniciativas similares, mientras que en Cartago hay ocho, en Alajuela y Puntarenas Cuatro, en Limón tres y Guanacaste dos.
Estos esfuerzos, aunque aún son inadecuados frente al volumen total de desechos orgánicos que se generan, ayudan a aliviar la presión sobre los vertederos de salud, que tienen limitaciones severas. Uno de los casos más urgentes es el del parque de tecnología ambiental de Uruka, ubicado en el carpio, que está a punto de agotar su vida útil y recibe una buena parte de los desechos generados en el GAM.
Un problema estructural en la expansión
Durante su discurso, Olga Segura, coordinadora del área de gestión de residuos integrales y la economía circular del Ministerio de Salud, enfatizó que enfrenta desafíos crecientes debido al aumento de la población y las actividades económicas, que aumentan la cantidad y variedad de desechos generados. Esta situación choca con una pobre infraestructura pública pública sobre la recolección, el transporte y la eliminación final de los desechos.
Seguro también enfatizó el impacto ambiental de la mala gestión: el impacto en los acuíferos, la pérdida de la calidad del suelo y el deterioro de la biodiversidad. A primera vista, pidió responsabilidad individual y colectiva.
«Cada ciudadano tiene el desafío de actuar de manera responsable, separando adecuadamente sus desechos y reducir el consumo innecesario. A veces nos sucede que tenemos comportamientos ambientales en nuestros hogares diferentes de las oficinas donde trabajamos o lugares de estudio o viceversa.
Según los datos compartidos por el Oficial, entre el 50% y el 60% de los desechos ordinarios generados en las casas de CostarRicenses son de origen orgánico, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia sistemas de compostaje eficientes. Esto explica que incluye empresas, que deben diseñar procesos más limpios, reducir su impacto y asumir modelos de economía circular.
Aunque ha sido una estrategia nacional para la separación de residuos desde 2016, su implementación aún no es homogénea.
«Algunos municipios lo promueven y otros», dijo Segura, quien defendió una mayor articulación entre la academia, los sectores público y privado para superar los obstáculos existentes.
El caso de la construcción: un generador tranquilo de residuos
En la misma actividad, Lilliana Abarca, académica del Instituto de Tecnología de Costa Rica (TEC) y Olman Mora, representante del controlador ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Energía (MINAE), analizaron la situación particular del sector de la construcción.
Abarca explicó que en esta área los desechos equivalentes al 40% -50% de los materiales utilizados, además de las aguas residuales, las emisiones de ruido y otros impactos que comprometen la salud pública y el medio ambiente.
Para medir este problema, se utiliza un índice de generación de residuos por medidor cuadrado.
En edificios de 100 metros cuadrados, por ejemplo, se estiman hasta 168 kilogramos de residuos para cada medidor cuadrado, que tiene un impacto considerable.
Este enfoque puede visualizar la necesidad de aplicar estrategias específicas para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, pero también uno de los más contaminantes.
Un desafío d
El director del IDESPO, Norman Solorzano, enfatizó la importancia de abrir espacios de discusión como esta mesa redonda, en un momento en que enfrenta varios desafíos ambientales.
«Hoy, hablar sobre estos problemas es un deber. Estamos pasando por una situación d que nos llama a una serie de desafíos que cada uno de nosotros debe contribuir a su solución», dijo.
Este evento se llevó a cabo como parte del 50 aniversario de IDESPO, una institución que promoverá diferentes actividades durante todo el año para hacer visibles las contribuciones de sus programas académicos y de investigación a los grandes problemas nacionales.
Propuestas para avanzar
Entre las recomendaciones propuestas en el foro para tratar la crisis en la gestión de residuos sólidos, están:
Amplíe las posibilidades de financiar proyectos municipales.
Actualice el marco regulatorio para facilitar la implementación de tecnologías limpias.
Invierta en capacitación técnica y programas de concientización sobre ciudadanos.
Promover la colaboración intersectorial entre instituciones, empresas, universidades y sociedad civil.
Desarrolle nuevas infraestructuras que permitan cerrar vertederos que ya no cumplan con los estándares ambientales.
La situación descrita muestra que, a pesar de algunos avances importantes, Costa Rica todavía enfrenta un retraso significativo entre el discurso ambiental y la capacidad operativa para gestionar sus desechos. La transición a un modelo más sostenible no solo es posible, sino que es necesaria y urgente.